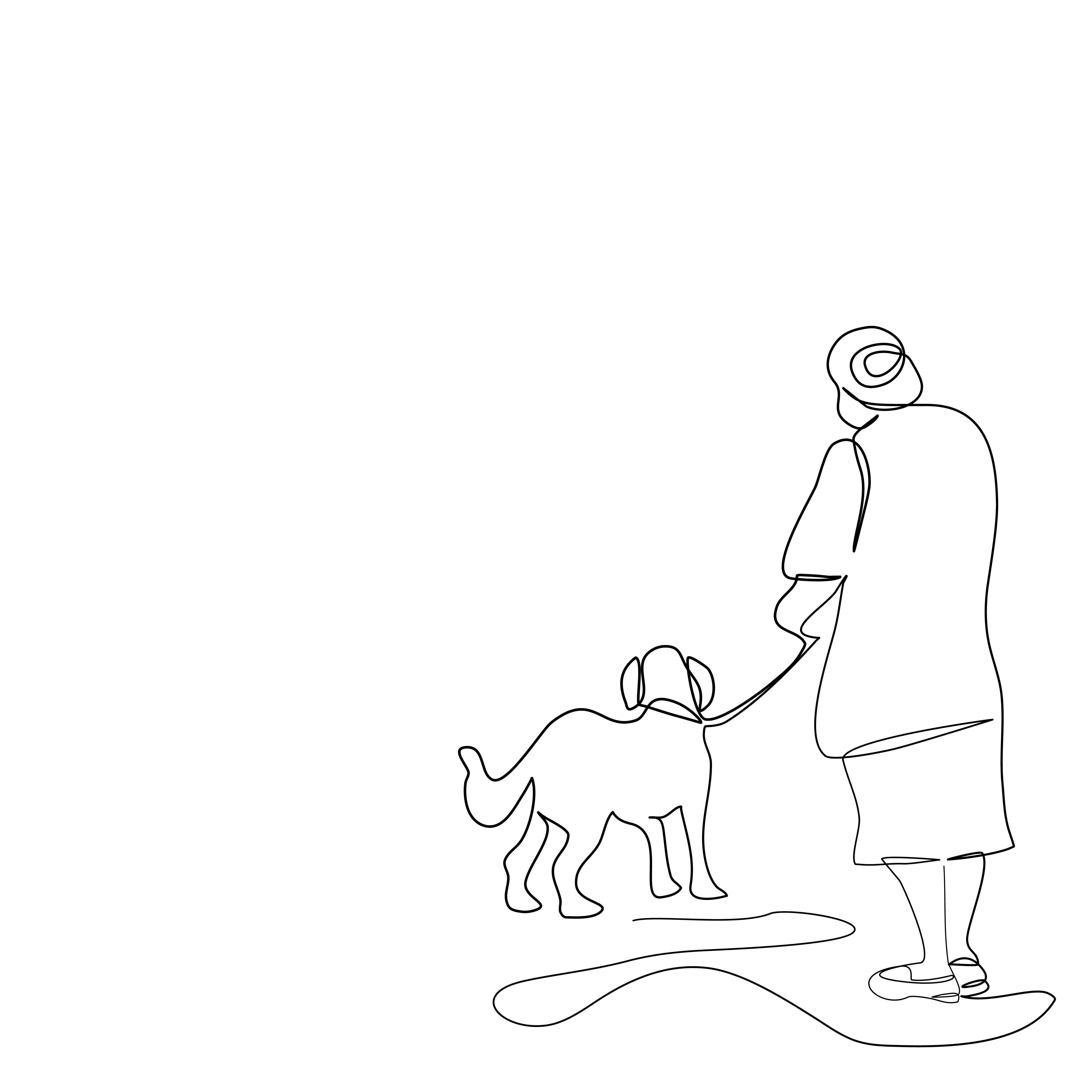
Como no me gusta ir al gimnasio y las sillas de casa están tan viejas como nosotros, eso del yoga sentada me da cierta desconfianza. No vaya a ser que por hacer el “saludo al sol” caiga con toda mi humanidad al suelo y la terapia física acabe pagándola lejos, lejos, donde tienen la casa los conejos.
Por eso, y a pesar de los tremendos aguaceros, apenas el sol me hace un guiño, intento las más de las veces, cambiar mi pijama por un buzo y animar a Otto y a Sam, mis perros, a darnos una vuelta tres “B”: buena, bonita y barata.
Ellos, por supuesto, no necesitan mi traje de porrista. Con solo que me vean tomar la bolsilla plástica y las correas, están listos en un concierto de ladridos que atarantan a todo el vecindario.
Y en un acto circense que aplicaría a un casting del Circo del Sol, Fernando sostiene a uno mientras yo, con el otro, intento abrir el portón de siete llaves, porque vivimos tiempos en donde los hampones andan en moto y los justos estamos encerrados.
¡Y empieza la vuelta!
El barrio, variopinto en estilos, cercas y pinturas, delata que somos de clase media.
Los perros que nos ven pasar no son como las locas fontanas de El día que me quieras. Nos ladran furibundos porque nos perciben felices y extraños. ¿Habrá algo que de más rabia que la felicidad ajena?
Otto va adelante, como buen sabueso. Sam, atrás, brincando como un yoyo, porque no soporta ir con la correa más corta, y yo, pasito a paso.
Se trata de disfrutarlo; no es una maratón.
Y, entonces, aparecen diminutos tesoritos anónimos, sin dueño, ni autoría, que siempre me hacen pensar en qué desechable se volvió nuestro aprendizaje como especie. Inventos que, en su día, fueron una verdadera revolución, ahora están allí tirados, recordándonos que la tecnología, como nosotros, es pasajera.
Arandelas de todo tamaño, clavos, tornillos, ligas, empaques, moneditas con el escudo de la patria viendo al sol y que siempre recojo, porque prefiero nuestro límpido cielo y nuestro pródigo suelo.
Tiras de colores, juguetes que algún día fueron un gran berrinche en la ventana del bazar. Piedras raras, escombros, macetas heridas, pedacitos de espejo, charcos que me dibujan un cielo en la tierra.
Bajamos la enorme cuesta, sabiendo que, tarde o temprano, habrá que subirla, y entonces, empiezo a encontrarme vecinos que están en lo suyo.
Señoras que barren, obreros revisando canoas, algún mecánico improvisado, el bus que espera arrancar la jornada, escolares con sus madres despeinadas... y hasta me permito hacer mi cotidiano estudio antropológico. De cada diez buenos días, solo recibos seis o siete de vuelta.
No sé si será un problema de sordera social o que, ensimismados en nuestro propio mundo, ya no escuchamos.
Me gusta saludar porque me siento acompañada. Además, me educaron como zaguate de pobre. “La educación es una llave que abre todas las puertas”, decía mi mama, levantando cátedra.
Pero pareciera que las puertas ya se abrieron o ya no existen, porque “por favor”, “gracias”, “¿cómo amaneció?” y “buenos días” son expresiones en vías de extinción.
Damos la vuelta hacia la izquierda y ya escuchamos la acequia que alguna vez fue río libre y silvestre.
Los vecinos se han preocupado de sembrar maticas y arbustos junto al parque que colinda con el riachuelo y hasta pusieron una mesa tipo pícnic sin pintar, donde nadie se sienta nunca a ver para ninguna parte.
Entonces, los tres tomamos posesión de aquel banquillo y el deleite de ver los pinos meciéndose con el viento, el cielo celeste lleno de nubes de peluche, el sonido del agua, aunque tenga que pasar por lavadoras y sillones inservibles, es un regalo, sí; un regalo de la vida que me doy permiso de disfrutar.
El sol me da palmaditas en la espalda. Otto me ve agradecido, con la lengua de corbata, y Sam sigue inquieto, recogiendo palitos.
No cuento los minutos. Ese es un momento cotidiano, pero único e irrepetible.
En silencio, sin intermediarios ni doctrinas, encomiendo a los míos y mis asteriscos a esa fuerza que tuvo la delicadeza de crear algo tan hermosamente caótico.
Respiro profundo y empezamos el regreso.
Las correas ya no van tilintes. El jadeo de los perros se atempera con el mío, pero disfruto de cada paso que me acerca a la estación de inicio.
El barrio recorrido va quedando atrás y, desde la cima de la cuesta reconquistada, donde no hay bandera alguna que reclame tal hazaña, contemplo la ciudad lejana, quieta en apariencia y resguardada por las murallas azules de las montañas.
Es como ver a una amiga de toda la vida, pero de cuerpo completo.
Retomamos la esquina. Ahora yo voy de primera y mis hermanos de camino me siguen como aquella canción de Zapatos rotos.
A lo tres nos espera un “fresquito de perro” (así le decían los pachucos de antes al agua). Guardaremos en nuestra mirada cómplice todos los secretos que recogimos en cuarenta minutos.
De verdad, que un pequeño paso cada día es un salto inmenso para la humanidad.
paradigma@ice.co.cr
Ana Coralia Fernández es periodista y narradora oral.
