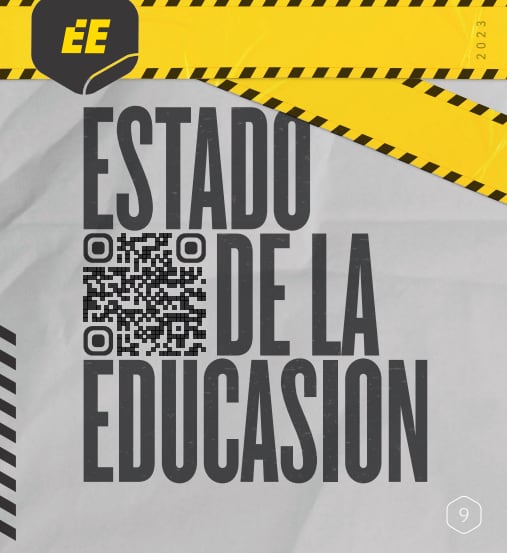En el 2005, la Cepal publicó un notable informe denominado La esquiva equidad en el desarrollo latinoamericano, donde se analizaron los principales factores que hacen de la equidad una tarea pendiente en los países de América Latina, incluida Costa Rica, y las causas estructurales que contribuían a reproducir la desigualdad en la región y le daban un carácter persistente.
Una de esas causas fue el acceso y la calidad de la educación. La inaccesibilidad y la mala calidad educativa producen impactos regresivos en el ingreso de las personas y los hogares, fomentando la desigualdad. Por el contrario, una educación universalizada y de buena calidad es un mecanismo de movilidad social ascendente, pues permite a la población aprovechar las oportunidades laborales y empresariales y, de esa manera, más equidad social.
Un sistema público de educación desempeña un papel fundamental a la hora de determinar si la educación cumple un papel progresivo o regresivo en el logro de una mayor equidad.
¿Por qué la educación? A ella asiste típicamente la mayoría de las personas en edad de estudiar (en Costa Rica, la proporción es cercana al 90 %). De esta manera, un país que cuida su educación pública puede llegar a la mayor parte de su población, especialmente a los más vulnerables, y generar círculos virtuosos entre conocimiento-movilidad ocupacional-mejores ingresos y, sobre todo, mayor libertad para que las personas desarrollen sus proyectos de vida.
Por eso invertir en educación sigue siendo, por su impacto social y productivo, una de las inversiones con más elevada tasa de retorno, como ya decía la Cepal hace más de 18 años.
No invertir en educación y originar brechas en el éxito educativo y los aprendizajes es, como lo reconoce ampliamente la literatura internacional, “la madre de todas las brechas sociales”, porque perpetúa la desigualdad en los ingresos, en la calidad de los empleos y en el bienestar de una generación y la siguiente.
Dura lección
Muchas de las personas que disfrutan de una situación holgada en materia de ingresos, empleo y oportunidades son producto de la educación pública costarricense, que les facilitó la movilidad social en la época cuando el país supo invertir en esta educación y apostar por que fuera de calidad.
En los años ochenta del siglo pasado se sacrificó la inversión educativa en Costa Rica en aras de la estabilidad macroeconómica. Muchos costarricenses y sus hijos fueron expulsados del sistema educativo y condenados a empleos de mala calidad y a la pobreza.
El país pareció aprender la lección, y en los años noventa y en la primera década del siglo XXI tomó varios acuerdos nacionales orientados a volver a invertir fuertemente en educación.
Estos acuerdos tienen una gran relevancia histórica, similar, diría yo, a los alcanzados a finales del siglo XIX, cuando Costa Rica empezó a privilegiar el gasto social sobre el militar, en particular, la inversión en la reforma educativa.
Con ellos, el país volvió a ratificar su voluntad de hacer de la educación pública su principal apuesta por el desarrollo. Una apuesta para establecer un piso social mínimo para todos sus ciudadanos, un derecho reconocido en la Constitución para evitar que un hijo o una hija de la nación tenga que ver la pobreza, la segregación y la discriminación social como algo que persista a lo largo de sus vidas.
La educación no solo permite a las sociedades una estructura social menos desigual, sino también promueve sociedades más saludables y seguras. Contar con más mujeres educadas significa ampliar la posibilidad de tener madres con mejores herramientas para reducir la mortalidad infantil y un contingente humano que puede salir al mercado laboral a cumplir sus sueños e incrementar la productividad de la economía, así como ampliar los liderazgos femeninos en las comunidades y las instituciones.
Asimismo, implica una sociedad con personas capaces de alejarse de amenazas letales para la sociedad, tales como la violencia delictiva y el narcotráfico. Diversos estudios realizados por el Ilanud durante muchos años demuestran la relación inversa que hay entre menor educación, mayor desigualdad y el incremento de la inseguridad y la violencia en los países.
Invertir en educación es, además, la mejor apuesta que una sociedad puede hacer para tener ciudadanos capaces de vivir en democracia y participar activamente en ella, con visiones críticas y propositivas.
Coyuntura decisiva
La crisis educativa, ya advertida en el VIII Informe Estado de la Educación (2021), se profundizó en materia de inversión, gestión y aprendizajes. Entre el 2021 y principios del 2023, como señala el IX Informe (2023) recientemente publicado, se experimentaron nuevas caídas de la inversión per cápita en educación y devolvieron al país a la situación prevaleciente más de una década atrás.
Hubo deterioro de los salarios reales del magisterio, recortes en los programas de equidad, en la construcción y mantenimiento de infraestructura y en el desarrollo profesional docente.
En el ámbito de la gestión, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha sido incapaz de planificar y ejecutar planes remediales para el “día después” del apagón y de sentar las bases de una recuperación futura.
Han primado, por el contrario, cambios de rumbo que provocan incertidumbre en asuntos claves, como la macroevaluación, la informática educativa y la educación técnica.
Crucialmente, la gestión educativa está incumpliendo y deja cada vez más de lado acuerdos nacionales en el ámbito educativo, forjados a lo largo de décadas, que establecían un norte para la política pública.
Finalmente, se han arraigado los graves rezagos y pérdidas en los aprendizajes básicos de las cohortes de estudiantes que ya salieron y las que transitan por el sistema, sin perspectiva de mejora para ellas ni para las nuevas generaciones que están por iniciar su escolarización.
Los resultados de la investigación del IX Informe indican claramente que tenemos una profunda crisis de aprendizajes que se expresa en generaciones de niños y niñas que no están desarrollando capacidades básicas fundamentales, como escribir y leer bien, lo que amenaza seriamente el éxito de sus trayectorias educativas y de vida.
Esta situación ha creado, como lo señala el IX Informe, una coyuntura decisiva para el presente y futuro del sistema educativo: aceptar una educación con “S”, mal escrita, o cambiar de rumbo. De no actuarse con urgencia, se seguirá desplegando un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y excluyente para amplios segmentos de la población. Este curso afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas.
En materia de educación, el país no puede darse el lujo de retroceder, al contrario, requiere cuidar sus logros y seguir avanzando con bases firmes y sostenibles. Esa es la gran responsabilidad de quienes lideran hoy.
Más que cuestionar los acuerdos nacionales forjados durante décadas y tras duras lecciones, la principal tarea en este momento es cumplir con esos acuerdos y estar a la altura de las aspiraciones nacionales.
Construir un sistema educativo de calidad que atienda sus desafíos, y al mismo tiempo preserve sus éxitos en beneficio de la población estudiantil y de la nación entera, es una responsabilidad ineludible, pero sobre todo un imperativo ético y político.
isabelroman@estadonacion.or.cr
La autora es coordinadora del Informe Estado de la Educación.