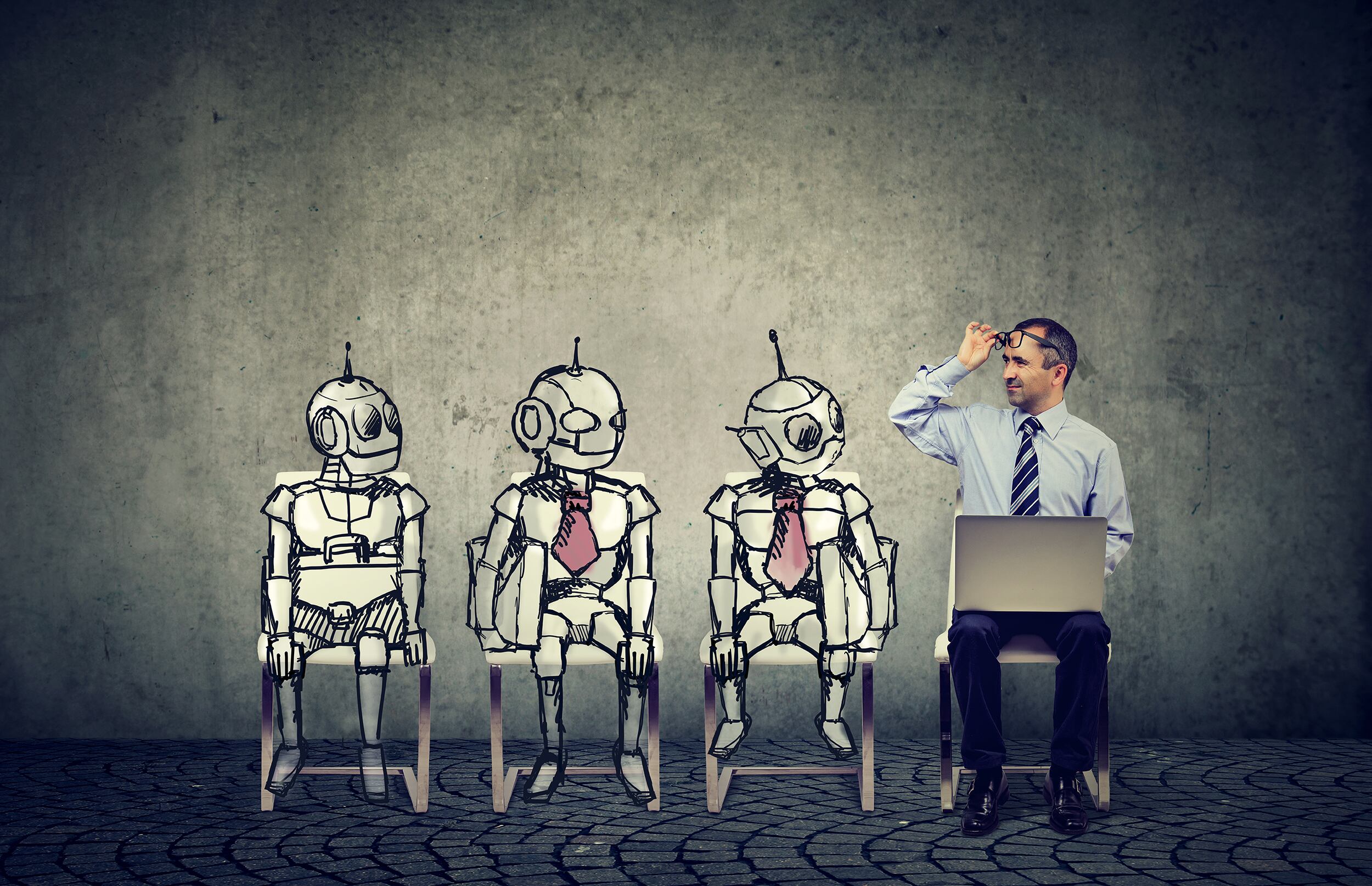
Por todas partes oigo discusiones sobre política. Las propuestas de algunas candidatas y candidatos a los puestos públicos en las próximas elecciones se enfrascan en asuntos de importancia inmediata o menor, al menos de cara a un futuro altamente complejo e inminentes.
Aun entre quienes estamos fuera del activismo político, incluidos intelectuales y especialistas, los problemas se siguen planteando como si nos encontráramos 15 años atrás y como si el mundo no estuviera cambiando aceleradamente. Y esta especie de asintonía con los problemas del futuro es más grave aún porque estamos en medio de una crisis mayúscula que ya se inició.
Como si no tuviéramos encima el agobiante problema del cambio climático, surge ahora el problema del cambio tecnológico, que, lejos de ser asunto de ciencia ficción, ocurre ante nuestros ojos sin que casi nadie lo vea con la seriedad requerida.
En este momento, nos encontramos en lo que podríamos llamar “la época de transición”, para designar el periodo que va de la inteligencia artificial generativa (IAgen) a la inteligencia artificial general (IAG).
Según las perspectivas actuales, en esa segunda etapa, los aparatos, dotados de una “inteligencia” –llamémosla así– superior a la nuestra, tomarán la iniciativa y el control de nuestro destino. Aunque se ha escrito y hablado mucho sobre este tema, la inmensa mayoría de la gente lo ve con indiferencia, por no decir, con entusiasmo festivo, en razón de algunas afortunadas aplicaciones actuales.
La discusión que está sobre la mesa no es si se va a alcanzar ese límite decisivo en la evolución de la vida sobre la tierra, sino cuándo. Esto va ligado a la economía, particularmente a los descomunales recursos financieros requeridos para el desarrollo tecnológico y a la recuperación de las inversiones gracias a utilidades suficientes.
Como parece haber una disparidad entre inversión y utilidades, se abre la esperanza de que el paso final ocurrirá menos pronto de lo imaginado. Esto alargaría “la época de transición”. Mientras tanto, debemos prepararnos para la llegada de esa etapa, por lo menos psicológicamente, y midiendo las consecuencias que acarreará.
Aunque su aplicación se ha extendido con la aparición de GPT4 y se aprovecha de diversas maneras, la inteligencia artificial generativa es bastante disruptiva ya de por sí, y debería ser vista críticamente en relación con los enormes trastornos que está comenzando a producir: una desocupación de grandes dimensiones nos amenaza. Y precisamente porque el rumbo que llevan las cosas hace irreversibles los daños que produce, deberíamos tratar de prepararnos para afrontarlos a fin de reducir su impacto negativo.
El fenómeno no puede ni debe reducirse, consoladoramente, a lo ocurrido durante la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX. En aquella época, la modernización de los sistemas de producción, la industrialización y la mecanización de las actividades, permitieron superar la economía rural. La riqueza creció como nunca antes.
Ahora, lo que la IA sustituye no son los puestos de trabajo, sino a los seres humanos. La desaparición de los puestos de trabajo e incluso de las profesiones aparece en el horizonte y la desocupación sigue y seguirá aumentando. Afectará la vida y la subsistencia de los seres humanos; excluidos, claro está, los propietarios de las mayores empresas tecnológicas, tan pocas como grandes.
Pasaron los tiempos en que, en 2013, los investigadores de la Universidad de Oxford Carl Frey y Michael Osborne vaticinaron la desaparición de los trabajos de más bajo nivel por el desarrollo de la tecnología. Ahora, se han comenzado a eliminar puestos en todos los niveles y especializaciones, sin excluir a los expertos en programación que han hecho posible la evolución de la inteligencia artificial. Paradójicamente, ellos cavaron su propia sepultura y supongo que algunos, ahora menos en número, siguen haciéndolo, aunque su ocupación y ellos mismos, progresivamente, resultarán superfluos.
En un foro sobre educación efectuado en la Universidad de Costa Rica, en el que participé en estos días, señalé dos aspectos, en mi opinión centrales: la constante necesidad de adecuación a las circunstancias del currículum de cada materia de la educación formal –primaria y secundaria– y de los programas de estudio y, muy especialmente, la revisión permanente de la oferta de carreras de las universidades.
En el sector público debería constituirse una comisión de alerta temprana –tal vez, bajo el ala de Conare– capaz de avizorar y de avisarnos lo que está ocurriendo en materia de recursos humanos y generar recomendaciones. Debería ser multidisciplinaria y sin representaciones por sector o cargo desempeñado, sino por conocimiento, por idoneidad. Quienes la integren, tendrían que ser capaces de desprenderse de la tendencia a proteger a los intereses de su gremio o de su grupo, ahora, aunque luego el sistema completo se derrumbe.
Pienso que, en las universidades, la oferta de programas de estudio debería reducirse, al tiempo de que se debería poner énfasis en ampliar los aspectos generales de la formación y profundizarlos. Nunca se vuelve atrás de la misma manera, pero a veces se requiere echar una mirada al pasado.
Sospecho que resultaría útil pensar en menos carreras y hacerlas menos especializadas –tal como ocurría a comienzos del siglo XX–, pero muy sólidas, muy fuertes. La amplitud en la formación favorecería una adaptabilidad frecuente a los requerimientos sociales y económicos cambiantes.
En la educación media académica, resulta urgente agregar un año de estudios más, para que sean 12, como en los países desarrollados y como ocurre en la enseñanza técnica. Ese año también debería dedicarse a lo que es fundamental y, de manera flexible, adaptarlo a las circunstancias.
De todas formas, el sistema debería ser más unitario y las diferencias entre la educación técnica y la académica deberían ser una cuestión de énfasis más que de modalidad. Lo mismo debería hacerse en cuanto a la cantidad de especializaciones para puestos de trabajo que no durarán, como se creía.
Estas ideas que esbozo requieren un desarrollo mayor y el problema general también necesita de mucha reflexión.
Es importante complementar lo dicho con un apoyo al salario básico universal, propuesto por Rodrigo Arias Sánchez hace poco, siguiendo una tendencia internacional. Sería una forma de enfrentar la desocupación generalizada que nos aguarda. A esto habrá que agregar una reducción progresiva de los días laborales y de las horas de trabajo, al ritmo de la desocupación, para que más personas puedan trabajar al menos algunos días por semana, obviamente sin reducir las remuneraciones globales que reciban.
Para vivir bien, la gente necesita sentirse útil, saber que tiene una ocupación digna. De ahí también la importancia enorme de fortalecer las humanidades, el arte y el deporte, pues la disponibilidad de la gente para acercarse a estas actividades aumentará significativamente. Todo eso cuesta mucho dinero y el Estado deberá buscar la manera de proveerlo... ¿podrá?, ¿querrá? Por todo eso, no se debe perder el tiempo en asuntos banales y obsoletos.
pachecof@me.com
Francisco Antonio Pacheco es exministro de Educación Pública.